Agosto queda ya casi tan lejos como mi quincuagésimo cumpleaños. Tan lejos que he estado tentada a no escribir este post de lecturas para hacer doblete con octubre, pero luego he pensado que no, que no era buena idea. Cuando escribo sobre mis lecturas no solo vuelvo a los libros, sino también a los lugares donde los he leído, a las cosas que pensé cuando andaba con ellos entre manos o los recuerdos que me trajeron; y si sigo postergándolo puede que todo se me olvide. Últimamente he andado preocupada por tener lagunas mentales, pero ahora ya estoy más animada porque he descubierto que soy capaz de memorizar algunos teléfonos móviles. No nos volvamos locas: puedo memorizarlos un par de minutos o algo así, pero ya es más de lo que conseguía antes. El otro día, además, leí que para la memoria es terrible la multitarea, así que voy a concentrarme muchísimo en estas líneas y a no ceder a la tentación de pinchar en las otras pestañas que tengo abiertas o bajar a la cocina a picar algo o revisar el extracto del banco. A ver si lo consigo.1
Que no te quiten la corona, de Yannick Haenel, llevaba en mi estantería por lo menos tres o cuatro años. Fue una recomendación de Gonzalo, de Tipos Infames, en una de las últimas veces que fui a la Feria del Libro de Madrid. Nunca encontraba el momento pero, como siempre, esperé a que llegara y eso fue al principio de las vacaciones. Lo leí los primeros días de estancia en Cicely, por las tardes y noches, cuando volvíamos de trepar por las montañas y hartarnos de comida rica.
Que no te quiten la corona es un libro raro, extraño, al que entras confiado para luego empezar a desconfiar porque no sabes bien lo que está pasando. Hay que seguir adelante, continuar a pesar de la desazón, no desistir y llegar al final. Ahora que escribo esto, y mientras lo recuerdo, caigo en la cuenta de que Haenel aliña su novela con unas gotitas de David Foster Wallace. Sin llegar, por supuesto, a la maravillosa locura del escritor americano, ciertamente toda esta novela está regada con algo de eso, con esos polvos mágicos. (Dejo aquí mi reseña de La broma infinita, por si alguien está pensando en atreverse).
El protagonista, Jean, es un escritor de cincuenta años que malvive en un piso del que están a punto de echarle. Lo de que es cincuentón es algo que, como lector, olvidas enseguida, porque él actúa más bien como si tuviera treinta o treinta cinco. ¿Cómo? Pues pasando de todo, drogándose bastante y bebiendo como si no hubiera un mañana, que es algo que con más de cuarenta y cinco nadie hace porque sabes de sobra que habrá un mañana y que te dolerá todo si sigues bebiendo así. El caso es que Jean está obsesionado con Michael Cimino y con su película El cazador y también con Apocalypse Now, de Coppola. Se pasa los días viendo esas dos pelis en un reproductor de vídeo (todo ocurre antes de internet y los móviles) mientras bebe y fantasea con conocer a Cimino y presentarle un guión que él ha escrito sobre Moby Dick. La parte de su obsesión con Cimino es un poco tostón: parece que el que está obsesionado es Haenel y, como lector, temes que se vaya metiendo cada vez más en una de esas digresiones de señor obnubilado con algo que cree haber entendido mejor que nadie y que, evidentemente, no interesan a nadie. Cuando estás a punto de dejarlo llega el cumpleaños de Jean, que celebra con una cena en un restaurante con un amigo suyo que, en su día, le dió el contacto de Cimino. A partir de la cena la novela se transforma en una road movie: se convierte en Jó que noche, de Scorsese. Empiezan a aparecer personajes secundarios extravagantes y estrafalarios: hay un galgo, una mujer, una portera, una noche en un museo, unos malos que le persiguen y todo se vuelve divertido y loco hasta llegar a un final que funciona.
¿Me gustó Que no te quiten la corona? Pues sí, cuando más lo pienso más convencida estoy. Es una novela diferente, no se parece a todo lo que se escribe ahora, que tiene un tufo a intensidad y misterio. El libro de Haenel es ligero en el sentido de que quiere contar la historia de un personaje, no hay «vida real», ni mensaje, ni moralina, ni intención de hacerte pensar en la fugacidad de la vida, las dificultades de las relaciones o la injusticia. Es otra cosa y me gustó.
«La soledad más fulgurante proporciona una dicha lenta: en casos así, procuro alargar la noche; pero no resulta fácil saber si la vida se nos hace añicos o si nos encaminamos hacia lo más vivo».
Además, a este libro, y conectando con lo que comentaba al principio, le debo el haber creado en mi memoria el recuerdo, que espero permanezca para siempre, de una noche en el sofá viendo por primera vez en mi vida El cazador, de Cimino, una película maravillosa e inolvidable que me dejó sin palabras. Sigo dándole vueltas casi dos meses después, tengo escenas y diálogos en la cabeza rondando cuando menos me lo espero. Después de verla, además, entiendo que alguien se obsesione con ella. Merece cualquier obsesión.
Releer Crimen y castigo, de Fedor Dostoyevski, era uno de los planes del verano, de este y de los tres o cuatro anteriores pero, por fin, lo conseguí. Justo antes de irme de vacaciones cogí de la estantería el ejemplar que iba a leer, exactamente el mismo libro que leí por primera vez con 18 años, cuando estaba en COU. Recuerdo ese año por muchas cosas: entre otras, porque descubrí a Dostoyevski; porque vi por primera vez mi cuadro favorito, Vista de Delft, de Vermeer; y porque aprobé Matemáticas sin tener ni idea. Lo que no recordaba, y me dejó un poco impresionada, es que había puesto mi nombre en ese ejemplar de Crimen y Castigo. Abrí la primera página y ahí estaba mi nombre, Ana Ribera, con perfecta letra de colegio de monjas: redonda, casi dulce, inocente. Ya no tengo esa letra aunque mucha gente alaba mi escritura: creo que es porque ya casi nadie escribe a mano y sorprende ver mis cuadernos llenos de renglones rectos. «¡Hala, no te tuerces!»
Hace la friolera de 32 años que me enfrenté por primera vez a la historia de Raskólnikov. ¿Qué recordaba? Tenía una vaga idea del crimen y alguna sombra de los remordimientos pero poco más. Del crimen recordaba mi sensación, la primera vez, de sorpresa, de incredulidad. Volviendo ahora a él y pensando en mi primera lectura puede que aquella sorpresa viniera del hecho de que era la primera ocasión en que me enfrentaba a la lectura de un crimen cometido a sangre fría, sin motivo, solo por el simple hecho de ser capaz de cometerlo.
Del castigo no recordaba nada. Es más: pensaba que el castigo que el protagonista sufría era la culpa y el remordimiento, pero resulta que Raskolnikov no se arrepiente casi en ningún momento; y cuando lo hace es más por los inconvenientes que sufre porque le van a descubrir que por haber cometido el crimen, por haber asesinado a la usurera a la que llama «piojo insignificante».
Leer Crimen y castigo con 18 años y con 50 es muy diferente. Con 18 yo apenas había salido de las lecturas infantiles y juveniles y no tenía ni referencias ni referentes ni vida para entender mucho de lo que Dostoyevski plantea. Ahora, por ejemplo, he visto que en las novelas de Agatha Christie o Patricia Highsmith y en las pelis de Hitchcock hay mucho de Crimen y castigo. Es una gran novela de la literatura rusa, una obra maestra, pero es también una novela policíaca publicada por entregas con la intención de mantener a los lectores de 1866-1867 enganchados a una trama en la que hay un malo al que lector quiere, unos buenos a los que el lector odia, personajes aborrecibles, amor, dinero, corrupción, un mejor amigo del protagonista, bueno e inteligente, que le ayuda en todo, y hasta tiene un final esperanzador y bonito. Es además un retrato costumbrista y realista del San Petersburgo de la época: la pobreza en las calles, el problema del alojamiento, la clase media, los bares y las tabernas, los mercadillos, la prostitución, la mendicidad… un dibujo que para los lectores contemporáneos era totalmente reconocible.
No pude dejar de pensar en Ripley mientras leía sobre Raskólnikov. Los dos parten de un crimen evitable, innecesario; ninguno de los dos asesina llevado de un ataque de furia, de pasión o de ira. Ambos ejecutan su plan porque pueden y sin pestañear. Desde ahí, sin embargo, su evolución es diferente. Raskólnikov vuelve continuamente al crimen, no cesa de darle vueltas, mientras que Ripley lo deja atrás, continua impertérrito sin que el asesinato le perturbe. La sensación que provocan en el lector, sin embargo, es parecida. Te pones de su lado, vas con ellos. Han hecho mal, han matado a alguien, son asesinos, pero quieres que se libren, que no les pillen, que no importe lo que han hecho. Con Raskólnikov casi te enfadas cuando acaba confesando. ¿Qué necesidad había de hacer eso? Dándole vueltas a esta sensación, a saber que vas con «el malo», he pensado que quizá, en el fondo, todos sabemos que seríamos capaces de hacer algo así, que podríamos hacerlo; y queremos saber, aunque sea a través de la ficción, que podríamos vivir con ello, seguir adelante y, a lo mejor, llevar vidas estupendas, como Ripley. Es una idea perturbadora a la que asomarse, pero para eso leemos.
Hay que leer Crimen y castigo. No hace falta que sea dos veces pero una, por lo menos, sí.
«Nada hay en el mundo tan difícil como decir francamente lo que se siente: nada tan fácil como la lisonja. Si en la sinceridad entra, aunque solo sea una centésima parte de nota falsa, se produce enseguida una disonancia y a ella sigue el escándalo. En cambio, la lisonja resulta agradable, y se escucha con complacencia, aunque sea plasta hasta la última nota; se escucha, si quiere usted, con burda complacencia, pero, al fin y al cabo, con complacencia. Por burda que sea la lisonja, por lo menos la mitad parece legítima. Y ello es así para las personas de todas las capas sociales, independientemente de su desarrollo. Incluso a una vestal cabe seducir por la lisonja. Nada digamos de las personas ordinarias».
Para terminar por hoy voy a recomendar La forja de un rebelde, de Arturo Barea. Hace muchos años mi querido y añorado tío Ramón me regaló esta trilogía formada por La forja, La ruta y La llama. Cuando la leí, hace trece años, me encantó y desde entonces no he parado de recomendársela a toda mi familia que, como en todo, me hace bastante poco caso. Este año recurrí a un método más drástico y regalé la trilogía a mi hermano pequeño. Como las familias funcionan así, tras su entusiasta recomendación, los tres tomos han pasado de mano en mano entre todos mis hermanos y mi madre y, por fin, trece años después lo han leído. Más vale tarde que nunca. Corred a leer a Barea.
Y con esto y mientras espero la tormenta, hasta los encadenados de septiembre.
*No lo he conseguido. Durante la escritura de este post me he comprado unas zapatillas de montaña, he buscado un terreno para construir una cabaña y me he enterado de que Hugh Jackman y su mujer, Deborah, se divorcian después de 27 años de matrimonio. También me he levantado a ponerme un jersey.




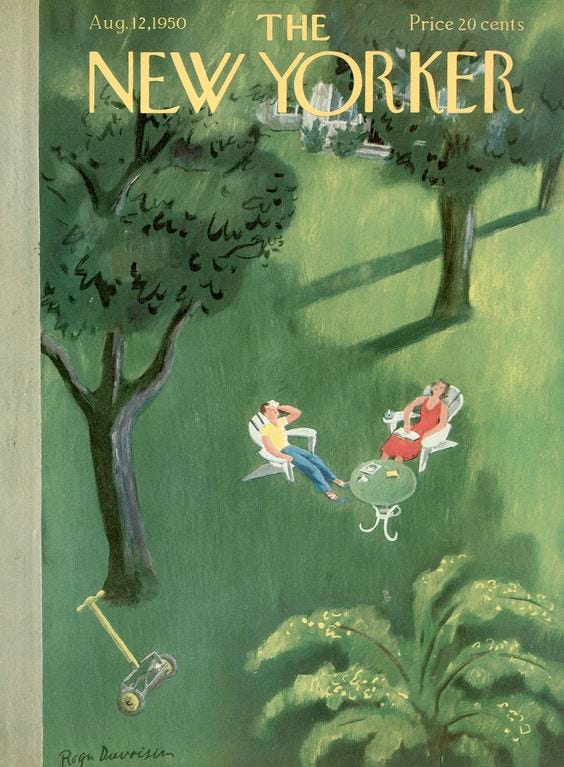
Crimen y castigo también fue mi puerta de entrada a la literatura adulta, probablemente justo a la vez que tú (en mi caso lo leí en 3º de BUP y tengo un año menos que tú). Pocos libros me han impactado tanto, probablemente por ese cambio de registro. Nunca me he atrevido a volver a él pero al leerte me han entrado ganas. Muchas gracias por tus recomendaciones y tus textos. Me encantan.
Uffff no se yo si me animo a releer Crimen y Castigo... la verdad es que hay libros que deberían leerse después de ciertas edades o antes de ellas como el Lobo Estepario... lo cierto es que lo leí muy joven y entusiasmada por un amor al que quería impresionar... el libro lo odié, el amor sigue a mi lado 😜.