Podcasts encadenados: de Veracruz, protocolos, extrema derecha y musicales.
Podcasts encadenados Julio
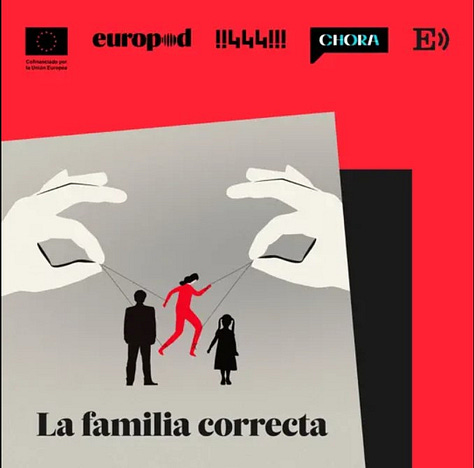

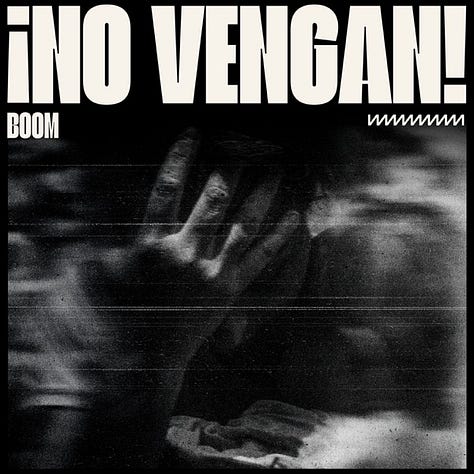

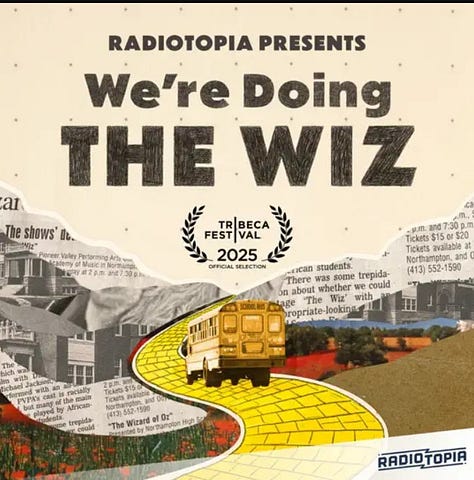

A veces me parece que estas críticas, reseñas que comparto aquí o en Sonograma, en El País, son pobres, simples, que no sirven para nada. Pero el otro día, leyendo este artículo sobre porqué la crítica de podcasts es importante, me reconcilié con lo que hago. En él , enlazan un video con un par de críticos de cine de hace veinte años hablando de su trabajo. Uno de ellos comenta que lo que ve en los jóvenes críticos es que todo»hablan de una manera muy formal, con muchas subordinadas, como si quisieran escribir algo elevado, superior, intelectual y cómo, en esas críticas, se echa de menos escuchar a la persona que hay detrás, la verdadera opinión de ese crítico al enfrentarse a esa película. Comenta que a esas críticas les falta urgencia, eso que hace que el texto te atrape porque sientes que la persona que lo ha escrito ha tenido la necesidad de contar, para bien o para mal, lo que la película, el libro, el concierto, lo que sea, le ha hecho sentir o pensar. El otro contesta, «eso es, no han desarrollado una voz personal» Continúa diciendo que «la crítica, sea del tipo que sea, tiene que ser en primera persona. No es una ciencia. No estás hablando de la verdad. No estás diciendo “esto es lo que ocurrió”, estás diciendo “esto es lo que me pasó a mi, así me sentí». Más adelante dice «si lloraste, cuéntalo. Si te reiste, cuéntalo. Si te aburriste, di cuanto te aburriste, pero no lo cuentes como si fueras una deidad del Olimpo y lo dijeras desde una posición de superioridad sobre el resto de la audiencia. La crítica tiene que comunicar qué piensas tú».
Encontrarme con esto fue una de esas casualidades de la vida que hacen que cuando estás dando tumbos, con dudas o inseguridades, te cogen de la manita y te dicen: lo estás haciendo bien. Sigue así.
Y así son mis críticas. Las habrá más sesudas y menos, pero son mías. Mi opinión, lo que el podcast ( o los libros cuando hablo de ellos) me han parecido, me han hecho sentir, pensar o si me han cabreado, emocionado, me han hecho reir o llorar. De eso va esto.
Vamos con lo que he escuchado este mes que creo que merece la pena. Te aviso desde ya que todo lo que te recomiendo no tiene una temática muy veraniega y ligera. De hecho es todo lo contrario.
Estoy repasando la lista de los podcasts nominados a los Premios Gabo que me quedaban pendientes. Uno de ellos era Veracruz de los silencios, un podcast mexicano que cuenta el asesinato de 17 periodistas y la desaparición de otros tres en el estado de Veracruz. Son cuatro episodios más un bonus con el making off. En los tres primeros se cuentan los asesinatos de Víctor Baez Chino, Moises Sánchez Cerezo y Sergio Landa. En el cuarto el ataque que sufrió el periódico Notiver y el asesinato de tres de sus periodistas. Las reconstrucciones de los asesinatos son estremecedoras porque todos estos informadores hacían su trabajo en unas condiciones pésimas, tanto laborales como económicas como por su seguridad pero no cejaron en su empeño de contar la realidad de su estado. En el primer episodio hay un testimonio que me dejó en shock: «Soy médico forense, me llamaron porque habían encontrado un cuerpo troceado y cuando llegué descubrí que era mi marido. Ni siquiera sabía que estaba desaparecido». La violencia es extrema pero también es insoportable la connivencia del poder político con los cárteles y los grupos criminales para seguir lucrándose. Su avaricia económica y de poder no tiene límite, cualquiera que denuncie, cuente o busque la verdad es objetivo de esta connivencia y acaba muerto. Veracruz de los silencios es difícil de escuchar pero a pesar del horror que provoca, transmite también una sensación de esperanza y de admiración por el trabajo de esos periodistas comprometidos. Échale un vistazo a la web.
He llegado tarde a ¡No vengan!, un documental sonoro coproducido por BOOM y la Rádio Novelo que se estrenó hace casi un año. Entre el 13 y 28 de abril de 2024 la periodista Natalie Leticia Gallón acompañó en su viaje a un grupo de 825 migrantes que iban a cruzar el llamado Tapón del Darién, un territorio entre Colombia y Panamá tan peligroso que se conoce como El Infierno del Darién. Para que te hagas una idea de su impenetrabilidad y peligrosidad, la llamada carretera Panamericana que recorre el continente de Alaska a Chile se corta solo en 122 km que se corresponden con ese pasaje. En 2023 los grupos de crimen organizado que cobran a los migrantes por cruzarlos o, mejor dicho, dejarlos cruzar, ganaron 850 millones de dólares. Ese mismo año más de medio millón de personas intentaron atravesar ese infierno. Más del doble que en el 2022. Es otra escucha dolorosa. A pesar de que como oyente, acompañas a Natalie y su equipo (un paramédico, un técnico, guías) que además cuentan con todo el equipamiento necesario y la posibilidad de activar un plan de rescate en cualquier momento, la convivencia durante esos días con esas personas desesperadas que se lanzan, sin saber, a jugarse la vida con la promesa, ciertamente incierta, de una vida mejor, es de un dramatismo difícil de soportar. Padres y madres con bebés, con niños pequeños, gente con los pies infectados que no pueden caminar ni un paso más y ruegan por su vida, cadáveres, basura, desesperación, agotamiento y, algo que no había pensado, mucha culpa. “Si yo llego a saber que esto es así nunca nunca nunca hubiera venido”, “Me arrepiento de haber venido; nunca tenía que haber venido”, “No vengan, no vengan…” Casi nunca te digo esto, pero si solo vas a escuchar una cosa que sea ¡No vengan!
En inglés tampoco te traigo una escucha fácil. El New York Times continúa con su estrategia de estrenar las series al final del primer semestre del año. Hace un mes lanzaron The Protocol, una serie de seis episodios sobre infancias y adolescencias trans. Es un tema duro, difícil, controvertido y al que hay que acercarse desde el respeto y el desconocimiento que la mayoría de nosotros tenemos.
El podcast apuesta por una narración a dos voces, algo que estoy viendo últimamente en, por ejemplo, el último episodio de Se llamaba como yo, o en el nuevo proyecto de Ian Coss. En este caso son Azeen Ghorayshi, periodista de ciencia y corresponsal de género del New York Times y Austin Mitchell, editor de audio. El tandem funciona muy bien con Mitchell haciendo de voz en off, de narrador omnipresente y Ghorayshi como reportera y, a veces, protagonista de la historia, porque su reporteo sobre género, sexo y ciencia le ha ocasionado problemas, represalias, etc.
Para contar la historia sobre el tratamiento médico a adolescentes lo hacen a la manera tradicional. Van al principio del todo y para eso retroceden a los años 80 y 90 en Holanda, cuando los médicos que hasta entonces atendían sobre todo a adultos trans, comenzaron a recibir en sus consultas a gente cada vez más joven. En 1986, la doctora Peggy Cohen-Ketness conoció el caso de un chaval de 16 años. A partir de ahí en Holanda se desarrolló todo un sistema, conocido como el Protocolo holandés, que consistía en dar a esos adolescentes bloqueadores de la pubertad hasta que alcanzaran la mayoría de edad para poder decidir si querían hormonarse. Por supuesto, esta decisión de administrarles bloqueadores no se hacía a la ligera. El plan se llamaba Protocolo por algo, había todo un control psiquiátrico y médico durante meses. Los episodios, tienen todos el mismo formato de título. El primero se llama The beginning, el segundo The gender kids explica con detenimiento la historia de ese chaval, que ahora mismo tiene más de cincuenta. Le entrevistan, de manera anónima, en una ciudad europea sin especificar. El tercer episodio, The American Approach salta a como el protocolo holandés se trasladó, malamente, a los Estados Unidos donde ni la atención médica podría ser la misma, por medios y distancias, y porque los casos no paraban de aumentar. En el cuarto, The Whistleblower, Mitchell y Ghorayshi recogen la historia de una trabajadora de una pequeña clínica en Michigan que levantó la voz de alarma al considerar que las cosas no se estaban haciendo bien y pensó que la única manera de arreglarlo era por la vía política. Este episodio es tremendo porque entrevistan a una mujer queer que tiene un marido trans pero que defiende a capa y espada que a los chavales trans no se les de tratamiento porque “hace 30 años eso no se hacía y todo el mundo era feliz”. La entrevista que le hacen es increíble, la dejan hablar y enfrentarse a sus propias contradicciones pero ella permanece impertérrita. Esto es algo que también está muy bien resuelto en el podcast, la dosificación de las entrevistas, dejando hablar a los testimonios cuando es necesario y parafraseándolos mientras suenan de colchón en otros, cuando creen que para el oyente es necesario más contexto o explicación. El quinto episodio, The review, explica una revisión pormenorizada que se hizo de toda la literatura científica sobre infancia trans y tratamiento y las distintas reacciones a este estudio. Aquí enlazan con Tavistock, una clínica inglesa que fue el centro de una gran polémica y que también tiene un podcast Tavistock: inside the gender clinic de Tortoise Media y que en su día también me sirvió para aprender muchísimo sobre este tema. The Now, es el último episodio, y es terrorífico. Tras resumir la situación actual en Estados Unidos tras la llegada al poder de Trump, la mitad del episodio son las voces de esos chavales y de las familias, padres y madres sobre todo, muertos de miedo, nerviosos y, los que pueden, haciendo planes para mudarse de estado, como mínimo, y de país en algunos casos. Acabé llorando. Formalmente el podcast es impecable: escritura, edición, ritmo, información, como están contados los hechos, las entrevistas, los cortes. Es una pieza de periodismo que funciona a la perfección.Muy muy serio, muy bien documentado, que hace un esfuerzo por explicar algo muy complejo y lleno de matices. Te lo recomiendo muchísimo. Y si te interesa, date prisa. Los podcasts del New York Times están un tiempo en abierto y luego los pasan detrás de muro de pago. Hoy, el día que escribo esto todavía se pueden escuchar gratis.
Antes te he mencionado de pasada el nuevo proyecto de Ian Coss. Hablo de él con esta familiaridad porque le tengo devoción. Desde que lo descubrí con Forever is a long time (mega recomendación que fue muy apreciada en el club de escucha hace un par de meses) escucho religiosamente todo lo que hace. Este año ya te recomendé Scratch & Win, su serie sobre la lotería en Massachusetts con la que me lo pasé en grande. Ahora, acaba de presentar en el Festival de Tribeca We are doing The Wiz. Es una miniserie de 4 episodios en la que, junto con una compañera de instituto, Sakina Ibrahim, cuentan algo que sucedió cuando se conocieron en los primeros 2000. El instituto al que ambos asistieron está en Massachusetts y era un centro especializado en la enseñanza de las artes con alumnado predominantemente blanco (Coss es blanco). Se decidió poner en marcha un servicio de autobuses que hiciera posible que alumnos de Springfield, una ciudad al otro lado de lo que se conoce como “El cinturón del tofu” pudieran asistir también a esas clases. Así es como llegaron unos cuantos alumnos afroamericanos. Lo que parecía una buenísima idea derivó en una serie de tensiones raciales, malentendidos que hasta fueron cubiertos por la prensa y que el staff del colegio decidió intentar aplacar eligiendo The Wiz cómo musical para la obra de fin curso. (The Wiz es una versión de El mago de Oz que se hizo en 1978 con Michael Jackson y Diana Ross, con todo el elenco afroamericano) El podcast reconstruye la llegada de esos alumnos entre los que estaba Ibrahim, las reacciones de los alumnos que como Coss los vieron llegar, los recuerdos que tienen de aquellas tensiones y luego una parte muy entretenida de salseo en el montaje del musical. Como he comentado antes la narración es a dos voces y funciona muy bien aunque hay que señalar que Coss suena mucho más natural que Sakina que, a veces, suena un poco leída. Es interesante cómo ponen en común sus recuerdos de aquellos años, cómo son de diferentes sus experiencias. We are doing The Wiz es entretenida, para pasar un rato pero tiene también un trasfondo social importante. Es un poco Fama y un poco Salvados por la Campana.
Para terminar voy a recomendarte una serie en la que he trabajado. Se titula La familia correcta y, lamentablemente, las últimas noticias hacen que su escucha se haya vuelto casi obligatoria. Esta serie que hemos hecho en El País Audio, dentro del proyecto WePod, y en coproducción con un medio italiano (Chora Media), otro belga (Europod) y otro húngaro (444) trata de explicar cómo la ultraderecha mundial, y especialmente la europea financiada por Estados Unidos y apoyada por la Iglesia católica, lleva años organizándose para acabar con los derechos de las mujeres, la comunidad LGTBIQ+ y todo aquel que no se pliegue a su idea de una familia correcta: un padre y una madre blancos, ricos, casados y con muchos hijos. No es una juerga de escucha y da bastante miedo pero es necesaria.
Y para terminar de rematar la bajona, escucha este reportaje de A vivir que son dos días, titulado La arquitecta. Trata sobre como, muchas veces, hacer el bien, hacer lo correcto, acarrea consecuencias terribles. Los malos son muy poderosos. Estamos jodidos.
Me da no sé qué dejarte con este mal rollo así que para terminar con un poco de luz, te invito a que te dediques a escuchar los episodios de fritura de Sastre y Maldonado que, por lo menos durante media hora, hacen que se te olviden las espantosas noticias que nos rodean.
Voy a hacer un esfuerzo por escuchar cosas ligeritas en las próximas semanas y volver en agosto con contenido chispeante, alegre y disfrutón.
Ha quedado larguísimo. Gracias por llegar hasta aquí. No sé hacerlo de otra manera. Como siempre, en esta lista, lo tienes todo.
Como parece que te gusta leer Cosas que (me) pasan me animo a preguntarte si has pensando en suscribirte. Si te suscribes hoy, tienes una semana gratis para probarlo todo y ver si te merece la pena. Me encantaría que lo hicieras y te lo agradecería infinito. Tendrías acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de escucha y al chat. Si, además, te haces miembro fundador, piénsalo ¿cuándo has sido fundador de algo?, hasta recibirás una carta manuscrita y varias tarjetas necesarias para tu vida con frases como “Me quiero ir a casa a leer” o “Desde tan abajo no explico”. ¿Cuándo fue la última vez que abriste el buzón y había una carta para ti?






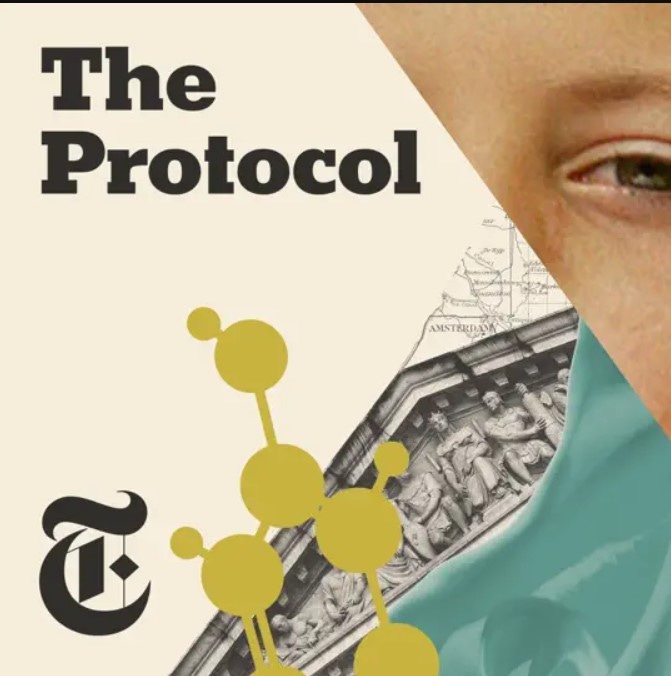


No lo hagas de otra manera :)
¡Tercer!